Leer cualquier libro de Symns o escucharlo hablar es adentrarse en la oscuridad, ver lo que pasa del otro lado. El sobreviviente de una generación autodestructiva es un personaje que se reinventó como la suma de todos los hombres que alguna vez fue y de los que todavía quiere escapar.
Ilustración: Diego Parpaglione
S on pocos los que se arriesgan a abandonar el confort para buscar una respuesta que se esconde lejos de las convenciones sociales. Tal vez por eso, aun en su vejez más solitaria, Enrique Symns me resulta fascinante.
on pocos los que se arriesgan a abandonar el confort para buscar una respuesta que se esconde lejos de las convenciones sociales. Tal vez por eso, aun en su vejez más solitaria, Enrique Symns me resulta fascinante.
Tarea compleja la de ordenar las piezas de la biografía de Enrique Symns y escribir mi impresión sobre ella. Sesgada, imprecisa, más cuando conozco solo una parte y el resto lo construyo con flashes de mis lecturas y recuerdos.
Antes de nuestro primer encuentro me habían contado que en sus mejores épocas fue un pendenciero capaz de provocar a cualquiera con tal de pelear, que era común verlo sacar una navaja o terminar a las piñas, como si gozara con la posibilidad de degradarse. Lo vi dos veces y estuvo lejos de ser aquel hombre del que me habían hablado. Con sesenta y siete años y un bastón que soporta el peso de sus elecciones, o de la determinación de su código genético, bastaron algunas palabras y un mail que me envió una mañana para sospechar que había aspectos de su personalidad que nunca había observado ni en sus crónicas, ni en los libros, ni en las entrevistas.
Pienso en quien todavía no lo conoce ¿cómo transmitirle lo que me produce su lectura? Al que lo considera un escritor de culto ¿encontrará en mi retrato un trazo original? Y si lo leyera Symns ¿podría reconocerse en la deformación de mi mirada?
El chico que perdió la inocencia
Cuenta Enrique Symns en su autobiografía El Señor de los Venenos que nunca fue al colegio. En realidad, aclara que fue una vez y le provocó tal grado de terror salir de su casa y subir al micro escolar solo, que los maestros recomendaron a sus padres enviarlo a un psiquiatra. «Ese día envejecí para siempre, algo en mí se endureció y me preparó para aceptar del mundo todas las perversas propuestas que después, efectivamente, se sucedieron».
Nació en 1946, o quizás nació antes y lo anotaron ese año, el mismo en que Juan Domingo Perón llegaba a la presidencia de Argentina y Europa comenzaba un proceso de reordenamiento tras la Segunda Guerra Mundial. Criado en Monte Grande, partido de Lanús, Enrique-niño supo enseguida que era distinto a los demás. La impresión de no adaptarse al entorno lo transformó desde chico en un marginal de clase media que sufrió el cambio determinante y traumático de ser arrancado del pueblo para mudarse al barrio de Barracas. «La adultez fue una ropa que me pusieron como si fuera un presidiario; nunca dejás de ser niño, te obligan a dejar de serlo».
Con doce años ya se escapaba por las noches para probar y probarse de lo que era capaz. Ese —recuerda— fue su primer contacto con el alcohol y la libertad. En un bar cercano a la estación de trenes se quedaba horas mirando el movimiento y fantaseaba con viajar solo a la gran ciudad.
A los catorce cumpliría ese sueño: se fugaría de su casa para convertirse en ladrón.
Del asalto de negocios a mano armada hasta la cárcel y el periodismo hubo un camino que incluyó el cruce de fronteras. Pronto el país le quedó chico y extendió el radio de ilegalidad a Brasil en donde vivió en una comunidad hippie y también pasó por la cárcel. Cuando volvió, arruinado por el LSD y el rencor, pasó una breve estadía en el hospital psiquiátrico Borda del que escapó en peor estado del que había entrado.
Cuenta que su acercamiento al periodismo fue en España, donde huyó a mediados de los setenta. Había sido buscavidas y vendido autos usados en Ámsterdam, helados en trenes suizos, había hecho encuestas como tapadero de otras actividades y se las había ingeniado para mantenerse hasta que encontró trabajo en una editorial para la que hizo una investigación sobre represión sexual en la etapa de Franco, además de cientos de entrevistas que le sirvieron para foguearse y ejercer un oficio.
Cuando volvió al país durante la guerra de Malvinas probó la escritura como ejercicio del pensamiento en la revista Pan Caliente. La memoria asombrosa y su vocación antropológica le sirvieron para ocupar lugar como jefe de redacción. Después aplicó esa destreza en Clarín. Cuenta que, antes de empezar a colaborar con ese medio, aprovechó un contacto que tenía, se hizo pasar por estudiante y acabó robando centenares de libros de la biblioteca. También dejó su marca en las redacciones de Satiricón, Eroticón y los diarios La Voz y Sur.
Pero si hay una obra por la que Symns será recordado es por la revista Cerdos y Peces. Nació como suplemento cultural de El Porteño cuando lo convocó su amigo Gabriel Levinas. Symns le propuso crear un espacio en donde se mostrara lo oculto, los bordes de la sociedad. Inspirado en publicaciones españolas, se transformó en cronista delincuencial y entrevistó al mundo que le atraía: ladrones, travestis, prostitutas, violadores, artistas del Parakultural y músicos de rock que por entonces daban sus primeros acordes durante la democracia restituida. Sin avisar incorporó ficción en los relatos, inventó personajes, eventos y hasta escritores. Firmó con seudónimos imposibles. Transformó bares en redacciones, tuvo sexo con cientos de lectoras anónimas en todos sus rincones, trabajó con su pareja Vera Land como editora y provocó una ruptura cultural en el nombre de Nietzsche, Bukowski, Burroughs y Artaud.
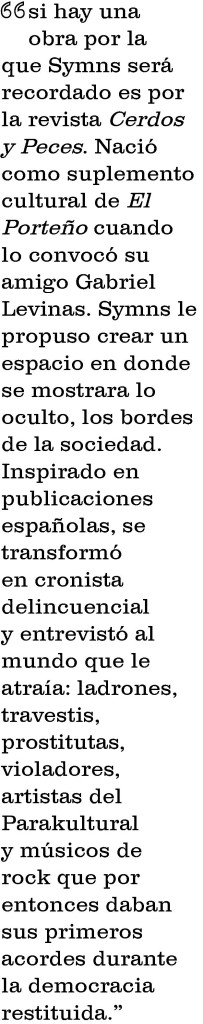 La revista de este sitio inmundo —Cerdos y Peces— fue embargada y cerrada tres veces por apología. Resistió los problemas económicos y los embates del gobierno de Alfonsín, pero por sobre todas las cosas, soportó la marea destructiva de sus creadores hasta que llegó al coma editorial durante el menemismo.
La revista de este sitio inmundo —Cerdos y Peces— fue embargada y cerrada tres veces por apología. Resistió los problemas económicos y los embates del gobierno de Alfonsín, pero por sobre todas las cosas, soportó la marea destructiva de sus creadores hasta que llegó al coma editorial durante el menemismo.
Después le sucedieron otros proyectos. Se mudó a Chile para comandar el periódico de humor político The Clinic, en donde continuó con el descontrol hasta fastidiar tanto a la sociedad que lo había idolatrado, que tuvo que volver. Escribió para THC, Crítica de la Argentina y Orsai, en donde regresó al estilo autobiográfico.
El escritor del under
La escritura fue su oficio desde la primera vez que inventó una historia de necrofilia y comprobó que ganaba la atención de los compañeros de juegos si alteraba sus fantasías sexuales. Ni siquiera sospechaba que después, no solo aprendería a leer, sino que relataría la contracultura de su época. Pero por entonces adivinaba los diálogos de las historietas y en su interior ya palpitaba el escritor en ese pequeño monstruo que creaba redes de oralidad.
Su hermana era profesora de filosofía y tenía libros como El Ser y la Nada de Sartre y Crítica de la razón pura de Kant. Ella le enseñó a leer y él, autodidacta, se acostumbró a cuestionar los dogmas con una lucidez asombrosa. No fue el colegio, entonces, el que llenó su cabeza de ideas estructuradas y de nombres de ciudades y de ríos. Fueron conceptos diferentes que surgieron por su trabajo de heladero en la Boca, por la traición y el robo que comenzaron a pervertirlo, por aquel revólver oxidado que lo hizo sentir poderoso, por la esclavitud con horarios establecidos de la fábrica en la que trabajó y por la otra esclavitud: la de los barrotes de hierro.
Además de ingresar en el periodismo, él afirma que se convirtió a la religión de la escritura en la provincia de Badajoz, España. Consiguió un trabajo como encuestador, pero en lugar de preguntar, optó por llenar páginas de datos inventados con historias verosímiles y, probablemente, más interesantes que las de los propios habitantes. De esa forma construyó un pueblo al estilo del videojuego casi homónimo «The Sims».
¿Depende la literatura de la personalidad del autor, de sus elecciones, de su suerte? ¿Habría sido diferente su escritura si no se hubiese topado con las drogas, el alcohol, la traición y el desamor? Apuesto a que sí, la apropiación desquiciada de los libros fue solo una parte del aprendizaje pero la cárcel, la cocaína y los viajes le dieron las herramientas para fabricar conexiones en su cabeza y sensaciones que después describió con absoluta precisión y cinismo. Enrique Symns limpio no habría contado el mundo con las mismas palabras, la oscuridad que nubló su mente no lo hubiese atravesado: el sacrificio humano fue necesario para desnudar al literario.
Como lector, se refiere a algunos libros como drogas poderosas y transformadoras. Leopoldo Marechal, Roberto Arlt, Fiódor Dostoyevski, Henry Miller, Jack Kerouac y los poetas malditos le hicieron comprender, mejor que su familia, quién era en realidad y quién nunca podría ser. Sin embargo Enrique-escritor reniega de la literatura porque dice que el formato del libro atrapa y es un espacio mezquino que pierde valor ante la palabra hablada. «El arte es una coquetería instalada en el código genético para entretener a un pobre mono usurpado».
El artista de la desmesura
Periodista, escritor y librepensador, como lo define Gillespie en una entrevista para su programa de Rock & Pop, es probable que la ropa que mejor le calce sea la de artista: el hombre que con su simulación de lo real provoca emociones.
Muy temprano descubrió que con su histrionismo podría  manipular con el encantamiento de la serpiente: hombres y mujeres quedaban atrapados por la oratoria de un chamán. En España para esquivar la miseria se ganó la vida como artista callejero y a su regreso a la Argentina, en los ochenta, estrenó sus monólogos en un Centro Cultural de la zona de Congreso. Ahí lo vio la Negra Poli, la «bruja con forma de mujer» que lo conquistó con su energía y lo atrajo para abrir los shows de la incipiente banda de la que era manager: Los Redonditos de Ricota.
manipular con el encantamiento de la serpiente: hombres y mujeres quedaban atrapados por la oratoria de un chamán. En España para esquivar la miseria se ganó la vida como artista callejero y a su regreso a la Argentina, en los ochenta, estrenó sus monólogos en un Centro Cultural de la zona de Congreso. Ahí lo vio la Negra Poli, la «bruja con forma de mujer» que lo conquistó con su energía y lo atrajo para abrir los shows de la incipiente banda de la que era manager: Los Redonditos de Ricota.
La historia es conocida. Para Symns significó meterse entre el público de rock desde el inicio. Acompañó a la banda en su crecimiento, compartió pensamientos, drogas y creencias pero cuando el grupo se hizo masivo, su papel como presentador perdió relevancia y se volvió un indeseable al que borraron de un plumazo. Tal vez por las críticas despiadadas que les había empezado a hacer desde Cerdos y Peces, o por la ingratitud que demostró, o porque era el grano en el culo de lo que ellos habían dejado atrás.
 En varias entrevistas en las que recuerda aquella época, Symns desnuda la falsa rebeldía de los rockeros. A medida que la figura misteriosa del Indio Solari se agigantaba, Enrique Symns, lejos de su entorno, criticaba al músico y lo tildaba de egocéntrico. Miraba resentido a la estrella encerrada en su prisión lujosa, incapaz de conectarse con el público que lo idolatraba. A pesar del distanciamiento parece guardarle cierto cariño y todavía recuerda actos de generosidad del compositor de «El héroe del whisky», como haber visitado a los amigos encarcelados y haberle donado sangre a su propio padre.
En varias entrevistas en las que recuerda aquella época, Symns desnuda la falsa rebeldía de los rockeros. A medida que la figura misteriosa del Indio Solari se agigantaba, Enrique Symns, lejos de su entorno, criticaba al músico y lo tildaba de egocéntrico. Miraba resentido a la estrella encerrada en su prisión lujosa, incapaz de conectarse con el público que lo idolatraba. A pesar del distanciamiento parece guardarle cierto cariño y todavía recuerda actos de generosidad del compositor de «El héroe del whisky», como haber visitado a los amigos encarcelados y haberle donado sangre a su propio padre.
El sobreviviente
Dice Symns que probar marihuana significó la conexión con un plano más real, fuera de la matrix de la vida cotidiana. Se había mantenido apartado de las drogas hasta que el efecto fue tan potente —lo describe como una radio conectada a su cerebro— que supo que no sería la última vez. «Para eso están las drogas, para ayudarnos a dejar de ver esa obstinada tranquera que nos impide ingresar en lo desconocido, para obligarnos a ser nosotros mismos».
De consumidor ascendió a dealer, una ocupación sencilla para un hombre que había aprendido el arte del engaño; lo hizo para poder mantener su propio consumo y como una certeza de seguridad material, pero sin ambición. La droga fue un medio para conseguir más droga.
Fue en Río de Janeiro donde le convidaron el primer ácido. Así como algunas personas tienen memoria fotográfica para los momentos trascendentes: el casamiento, el nacimiento de los hijos, las muertes cercanas, Symns puede detallar cada una de las personas que lo guiaron por el trip de las drogas. En 1971 probó el LSD, y no fue con una mujer, como con la marihuana, sino con un peruano que depositó en su lengua el químico para desestructurar su mundo y convertirlo en átomos de colores.
En 1973 llegó la mescalina y el tiempo y el espacio perdieron consistencia a través de la p ercepción del paisaje en cámara lenta. Pero si hablamos de un clímax instantáneo de placer, tendremos que nombrar a su amante infiel: la cocaína. El saque inicial fue en el otoño de 1982 y se lo metió un compañero de la revista Pan Caliente antes de un monólogo. Después los buscó como antídoto de la muerte cotidiana en las noches de los bares de San Telmo y se hizo cliente habitual.
ercepción del paisaje en cámara lenta. Pero si hablamos de un clímax instantáneo de placer, tendremos que nombrar a su amante infiel: la cocaína. El saque inicial fue en el otoño de 1982 y se lo metió un compañero de la revista Pan Caliente antes de un monólogo. Después los buscó como antídoto de la muerte cotidiana en las noches de los bares de San Telmo y se hizo cliente habitual.
Capaz de regular la droga y pasar días sin dormir, la existencia se convirtió en una excusa para aspirar. «Duele la cocaína, y a medida que pasa el tiempo y se aumenta el consumo, duele más porque anestesia el dolor». Así dice haber escrito los mejores textos con la facilidad de contar con voces del inconsciente susurrando palabras en su mente. Pero después del susto que le dio un ACV tuvo que dejar las drogas y el alcohol durante unos años. La obligada vida sana y el yogur demoraron el proceso de escritura que antes fluía sin esfuerzo. Al igual que para otro escritor, Rodolfo Fogwill, la cocaína fue su musa más recurrente, demandante y vengativa.
Muchos de los que compartieron con él las noches de excesos: dealers, cadetes, delincuentes, periodistas y rockeros no superaron la década del ochenta ni llegaron a la pizza con champagne. Otros se resetearon y empezaron a cuidarse, aburguesados por el dinero y la edad. Unos pocos continuaron sus vidas igual que antes, dejando que el tiempo los consuma como polvo blanco.
 El extraterrestre
El extraterrestre
En uno de los capítulos de su autobiografía Symns relata el período en que dejó de ser humano para transformarse en extraterrestre. Pero la otredad apareció antes. Un hecho recurrente era la sensación de mirar sus manos como si no pertenecieran a su cuerpo, una pesadilla en estado consciente que lo acompañó desde la niñez, mucho antes de sus viajes lisérgicos. Aunque la explicación fue que el chico tenía mucha acetona en sangre, pudo haberse tratado del «Síndrome de la mano extraña» como se clasifica a la enfermedad en la que los hemisferios cerebrales se separan y producen ese síntoma. Siempre distante, las personas eran como sus manos, ajenas.
«No me siento humano, mucho menos argentino y casi nada vecino. Apenas por instantes tengo amigos» me dice en un mail cuando le pregunto por su experiencia. Declara haber sido un extraterrestre llamado Fuch.
Había pasado por varias escuelas esotéricas y sectas de las que se alejaba decepcionado. Lo guiaba la intuición, quizás la necesidad de respuestas que la filosofía no le daba. Hasta que dio con sus Maestros en Madrid, tres seres que lo iniciaron en la tradición mitológica tebana. Durante un año y medio se perdió con ellos y aprendió a camuflarse para comprobar la existencia de un complot perverso que hunde a los humanos en la irrealidad del guion de sus vidas.
El linyera
En Big Bad City Symns cuenta cómo a los sesenta y cinco años se quedó en la más completa soledad y se volvió un linyera que deambuló por el barrio de San Telmo y durmió en el Parque Lezama.
Lejos del buen salvaje de Rousseau y más parecido al hombre regido por los deseos y el temor a la muerte de Thomas Hobbes, la pobreza lo devolvió al estado animal que las drogas habían inhibido durante tanto tiempo. Así sobrevivió hasta ser rescatado del abismo.
El arrepentido
Jorge Lanata en el prólogo del libro de entrevistas y ensayos Senderos Extraviados consideró que Symns, como todo escritor, se odia a sí mismo y que siempre se está por morir. Pero el tipo se obstina y no lo hace, deja la droga y después la encuentra, escribe menos pero sus palabras siguen atrapando lectores que cuando lo descubren se vuelven adictos. También viaja para dar talleres y pasea su mito por las provincias.
En la presentación que se hizo en la desaparecida Casa Orsai, a principios de noviembre de 2013, el hombre lloró —ante un auditorio colmado— arrepentido.
—No fui una buena persona nunca. Traicioné a mis amigos. Los humillé —dijo esa noche con un vaso de whisky en la mano. Entre el público, todavía lo acompañaban Tom Lupo y Julieta Ortega.
Dentro de ese grupo de amigos debe haberse acordado de Fito Páez, del que escribió una biografía en la que retrató sus logros y miserias. El cantante alguna vez le prestó cinco mil dólares que jamás devolvió. También habrá pensado en las mujeres que dejó por no creer en ningún tipo de atadura. Pero cuando le pregunto por el pecado de Judas me contesta que la verdadera traición es el pacto, así que transgredirlo es un acto de lealtad. Y cita al autor de El Padrino, Mario Puzo: «La mafia sabe que la lealtad no existe, por eso castiga severamente a quienes lo demuestran».
El viejo
La diabetes mal tratada le endurece las piernas. En 2010 pagó todas las facturas juntas, volvió a pisar los hospitales que siempre odió y tuvo que empezar a inyectarse insulina. En Bariloche, al cuidado de un amigo, sufrió un ACV. La mala vida, o la buena —depende de cómo se mire—, le erosionó la salud y cada tanto lo tira al piso. Pero él se levanta y sigue.
Una tarde de agosto de 2013 fue como invitado al taller de Periodismo Policial de Rodolfo Palacios. Yo trabajaba en el mismo lugar en el que se dictaba ese taller. Los pelos blancos, que crecían descuidados, sobresalían del gorro verde. Todavía le quedaban restos del linyera que  había sido. La charla, que fue más bien un monólogo, enlazó temas de forma caprichosa. Solo interrumpido por nuestra curiosidad y alguna pregunta de Palacios, habló sobre su carrera, las drogas y la falta de sexo. Golpeó la mesa para subrayar ideas. Se sintió viejo. Se mostró vulnerable. Lloró, como suele hacerlo, como si pudiera con sus lágrimas exorcizar el dolor y la miseria. Se limpió la cara con manos temblorosas y una servilleta.
había sido. La charla, que fue más bien un monólogo, enlazó temas de forma caprichosa. Solo interrumpido por nuestra curiosidad y alguna pregunta de Palacios, habló sobre su carrera, las drogas y la falta de sexo. Golpeó la mesa para subrayar ideas. Se sintió viejo. Se mostró vulnerable. Lloró, como suele hacerlo, como si pudiera con sus lágrimas exorcizar el dolor y la miseria. Se limpió la cara con manos temblorosas y una servilleta.
Amparada por la distancia de la mesa le pregunté sobre lo que le gustaría escribir antes de morir. Los ojos oscuros me miraron por un rato, irónicos, pero se guardó la respuesta. Después habló de la clase de cosas que lo conmovían.
—Las únicas noticias que tenemos para contar se refieren al dolor del mundo. Pero del mundo que es próximo, y del dolor que se ha experimentado.
Cuando se fue hablamos sobre él con los alumnos del taller. Me quedó grabado lo que nos contó Rodolfo Palacios acerca de su conexión con los animales. Dijo que bastaba mirarlos a los ojos para comprenderlos, que podía leer en ellos la tristeza. Enrique Symns era, después de todo, un hombre sensible.
Hace tres años descubrió lo que significaba la vejez, y sobre ella elige reflexionar. En Mar del Plata, en donde vive y cobra una pensión, charla con los amigos del bar y capta conversaciones de otras mesas que lo inspiran a elaborar teorías pesimistas. Pero todavía prefiere describir el sufrimiento que antes anestesiaba a no tener experiencias nuevas. El dolor le recuerda que no se entregó a la rutina que, cuando llega y se vuelve insoportable, le pide una dosis de cocaína.
El hombre que renegó de la escuela, los hospitales y cualquier tipo de institución que limitara la libertad, se contradice en su nostalgia. Le pregunto por mail: ¿Te hubiera gustado en algún momento vivir dentro de la mentira que para vos significa la familia y el amor de pareja, en oposición al deseo? Me responde: Sí, me hubiera gustado. Pero «hubiera» está preso en la celda de al lado de «casi seguro». Fui dichoso de a ráfagas pero en la memoria recuerdo a una bestia infeliz.
Una bestia infeliz y sensible. Un periodista que quiere morir pero le teme a la muerte. Un fantasma fabricado por las proyecciones de lo irreal. Un viejo que busca respuestas entre los párrafos de este sitio inmundo y todavía no escribió sus últimas palabras.






Linda nota sobre Symns. Un genio bastardo y necesario.
Recuerdo haber ido al taller que dio en el Centro Cultural La Puerta en el 2010 u 2011, eran magistrales las clases.
Me pregunto en qué andará Enrique en estos momentos…
Monte grande no es parte del partido de Lanús, buena nota.